Estás en el repositorio nuclear, el archivo madre, la matriz de los ensayo(s). Aquí encontrarás textos, microfilmes y montajes 360º como parte de una incursión en las grietas y las sombras de un símbolo mexicano como lo es Tlatelolco.
Adicionalmente, puedes conocer documentación sobre presentaciones de cine expandido, instalaciones y descargar el libro del proyecto.

El conjunto urbano Adolfo López Mateos (Nonoalco Tlatelolco), inaugurado en 1964 y construido en una zona emblemática del Valle de México, condensa un sueño utópico y recurrente de modernización y transformación del paisaje de la capital mexicana. El diseño urbano respondía la necesidad de vivienda de la clase media pujante de aquella época, además de ofrecer soluciones de servicios a sus residentes, a la manera de otros grandes desarrollos urbanísticos del mundo que se habían constituido como una ciudad dentro de la ciudad. Al proyecto mexicano se le conoce internacionalmente por la superposición de 3 tiempos arquitectónicos: prehispánico, colonial y moderno, gracias a la llamada Plaza de las Tres Culturas ubicada en la tercera sección. Más tarde, en 1968, la plaza fue marcada por la infame matanza del 2 de octubre. Y a esta fama de la unidad, se añadiría en septiembre de 1985, el impacto del terremoto que sepultó a varios de sus habitantes.
La relevancia del emplazamiento ocupado al día de hoy por el conjunto habitacional se remonta a tiempos prehispánicos. Ciudad hermana de Tenochtitlan, capital Azteca, Tlatelolco carga con el peso histórico de haber albergado el mercado más importante de su tiempo y haber sido el sitio de rendición contra los españoles; más tarde, fue sede del primer colegio fundado en América (en el sentido europeo de la palabra), que puede verse como un contrapunto de la gran torre de la (ex)Secretaría de Relaciones Exteriores erguida varios siglos después, desde donde se vigiló la matanza de estudiantes en 1968 y que hoy es sede cultural de la Universidad Nacional. Un laberinto por la memoria mexicana en el que el transeúnte se ve sacudido por la fascinación y el terror.

El primer síntoma de la omnipotencia presidencial, es el nombre con el que se bautizó a la unidad habitacional: Presidente Adolfo López Mateos. Reflejo de una política vertical y autoritaria, centrada en el prestigio de la clase gobernante. No extraña que se le conozca como Nonoalco-Tlatelolco o Tlatelolco, nada más. El proyecto no transformó exclusivamente el conjunto de terrenos donde se edificó, sino el paisaje del centro del Valle de México. Tlatelolco es una huella en la traza de la capital mexicana, uno de los tantos monumentos del espíritu de desarrollo urbanístico que ha alterado la geografía de la cuenca. La forma en que sus torres se levantan sobre el centro del valle me remite constantemente a la comparación imaginaria con aquel montículo de arena sobre el que se levantó esta ciudad vecina de Tenochtitlan. Parece impensable, pero de algún modo ambas imágenes parecen ser extensión una de otra.
Lo que vemos como esa formación de improntas colosales de la modernidad, casi las ruinas cómicas de una parodia distópica, ocupa apenas un tercio de terreno de lo que el proyecto urbano original pretendía abarcar, ya que buscaba extenderse hasta el primer cuadro de la ciudad, pasando por encima del patrimonio arquitectónico de seis siglos. Este era el corazón del espíritu revolucionario del Presidente López Mateos, para quien los grandes conjuntos urbanos impulsados durante su gobierno eran parte de una “revolución pacífica” que, según él y su séquito, evitaría una “revolución violenta” de acuerdo con el libro del proyecto, publicado con la inauguración del conjunto en 1964. No pasaría ni un lustro para que las balas y los lamentos resonaran por los pasillos de la unidad, y la violencia pervertiera así este sueño supuestamente pacífico del presidencialismo mexicano.
Los edificios permanecen como mensajes cifrados. Si en 1521 algunas cabezas fueron colgadas de sus fortificaciones y palacios como amonestación y símbolo de su caída, en 2018, las columnas de concreto parecen advertirnos sobre la realidad de un proyecto de nación fallido, escindido de origen.
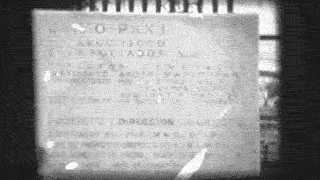
Tlatelolco representa un espacio de experiencia común que vincula la historia de los mexicanos: el gran mercado tlatelolca, la iglesia que se levantó con el tezontle de los templos conquistados, la central y los talleres ferroviarios, los barrios populares que se prolongan desde el centro de la ciudad hacia el norte hasta topar con la unidad habitacional, misma que se llevó los talleres de trenes como los talleres se llevaron los árboles y el lago y unas cuantas familias, y la gran torre de la secretaría desde donde se miró en complicidad la matanza de 1968, ¡ay, la Plaza de las Tres Culturas! y el temblor que nos sabemos de memoria, aunque se olvide, y ahora la universidad, los museos, los asaltos y los feminicidios. Tlatelolco significa montículo de arena. En sus diez letras caben todas las épocas de lo que hoy llamamos México. Es un reflejo – no, una grieta en el espejo, de este país.

Tlatelolco se funda en 1337 a raíz de que, según la crónica de Fray Diego Durán, “algunos de los viejos y ancianos [de la para entonces no muy antigua Tenochtitlán], entendiendo merecían más de lo que les daban y que no se les hacía aquella honra que merecían, se amotinaron y determinaron ir a buscar nuevo asiento, y andando entre aquellos carrizales y espadañales hallaron una albarrada pequeña y dando noticias de ella a sus aliados y amigos fuéronse a hacer allí asiento, el cual lugar se llamaba Xaltelulliy el cual lugar ahora llamamos Tlatilulco (...) desde el día que allí se pasaron nunca tuvieron paz ni se llevaron bien con sus hermanos los mexicanos.”
El mercado de Tlatelolco fue uno de los más importantes del valle lacustre desde la época de Tenochtitlan y hasta la colonia. Bernal Díaz del Castillo registró la reacción de los conquistadores al conocerlo: “quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderías que en ella había y del gran concierto y regimiento que en todo tenían (...) Cada género de mercaderías estaban por sí, y tenían situados y señalados sus asientos.”
Tlatelolco también fue el lugar donde cayó el pueblo mexica, donde los lagos pasaron de su esmeralda de hechizo al sangre escarlata, como nos lo cuenta el Códice Tlatelolco:
“Fue entonces cuando el tlatelólcatl pereció, el gran tigre (guerrero), el gran jefe. Desde entonces la guerra se extendió, revolviendo todo. Fue también entonces cuando se batieron las mujeres de los tlatelolca, cuando asestaron golpes (a los enemigos) y cuando hicieron prisioneros; andaban vestidas con insignias de guerreros, alzaban sus faldas para poder perseguirles mejor.
Fue también entonces cuando se levantó el dosel para el Capitán en el templo del mercado y que erigieron un trabuco para piedras.
Permanecieron allá diez días luchando en el templo del mercado. Así sucedió con nosotros; esto fue lo que vimos, lo que vivimos con asombro digno de lágrimas, digno de compasión, porque sufrimos dolores.
En los caminos yacían huesos rotos, cabellos revueltos, los techos de las casas están descubiertos, las viviendas están coloradas de sangre, abundaban los gusanos en las calles. Los muros están manchados de sesos, el agua era como rojiza, como agua teñida. Así la bebimos. Hasta que bebimos agua salobre.”
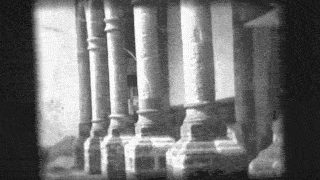
Fundado 15 años después de la caída de Tenochtitlán para los hijos del pueblo vencido, el Colegio de Santiago Tlatelolco es considerado como la primera universidad del continente. El objetivo era formar sacerdotes y gobernantes mediante la instrucción de los más dotados entre los indios conquistados. Como era costumbre, se mantuvo el nombre indígena y se le impuso el nombre español Santiago (Tiago deriva de lago)- Tlatelolco (montículo de arena).
Obispos, diplomáticos, visitantes se asombraban de cuán “hábiles y capaces” se mostraban los indios de estas tierras:
“Alumnos aventajadísimos que no sólo llegaron a ocupar cátedras en el colegio, sino que sirvieron también para enseñar a religiosos jóvenes, supliendo la falta de lectores, por hallarse los religiosos ancianos ocupados en el cuidado espiritual de los indios. Y como éstos no se recibían entonces al hábito, dedúcese que los oyentes eran forzosamente españoles o criollos, y que la raza indígena daba maestros a la conquistadora sin despertar celos en ella. Hecho histórico digno de meditación” (García Icazbalceta). Los verdaderos maestros son los indios (podrían serlo). ¿No hace muchísima falta escucharlos?
Bernardino de Sahagún narra que el ministro provincial, el Padre Toral, al conocer el colegio, dijo que era de “gran ayuda a la conversión de los naturales” (...) “limpios de toda herejía” que “ayudan en la plantación y sustentación de nuestra fe católica”. Y el Virrey de Mendoza: “En esta capital en la parte de Tlatelulco (Tlatelolco) hay un colegio de indios, en que se crían cristianamente y se les enseñan buenas letras, y ellos han probado harto en ellas…”

El conjunto urbano Adolfo López Mateos - Nonoalco-Tlatelolco fue un proyecto de control poblacional. En el documento arquitectónico de presentación, se enuncia como objetivo la regeneración de “la herradura de tugurios”. Esta descripción refería a una cadena de barrios que rodeaban a los predios ferrocarrileros sobre los que se construyó el conjunto, barrios que ocupan hasta hoy el territorio que en la colonia fue destinado a los aposentos de indígenas, quienes vivían separados de las colonias de españoles y criollos, desplazados a los márgenes del antiguo centro colonial de la Noble Ciudad de México. En el documento de presentación de este proyecto modernista se afirma que el conjunto urbano representaba “el primer paso para la regeneración urbanística de la gran metrópoli mexicana”. Contrario a lograr su objetivo, cincuenta años después esos tugurios parecen extenderse sobre la zona residencial, filtrarse por los andadores y entre las rejas que desde hace décadas los vecinos han instalado en las entradas de los edificios para mayor seguridad, antes abiertas al flujo de transeúntes entre los andadores, los jardines y avenidas, interfiriendo así con el flujo intencionado en el diseño urbano original.
En entrevista en los 80, Mario Pani afirmó:
“La oportunidad de Tlatelolco vino cuando se planteó ya un desarrollo interno de la ciudad, de regeneración. No era nada más hacer vivienda, sino regenerar una parte de la ciudad, que en esa época, en 1958 en que hicimos el estudio urbanístico, llamamos ‘la herradura de tugurios’, que sigue siendo la misma herradura de tugurios. Estoy hablando de hace 22, 23 años, este anillo de tugurios que está alrededor del primer cuadro de la ciudad de México, o sea, ese crecimiento de la segunda mitad del siglo XIX de la ciudad de México hacia las zonas que los ferrocarriles detuvieron. (...) análisis de 150 mil familias (...) Esta unidad se ha administrado defectuosamente (...) Estamos tratando de rescatar este conjunto, que tiene las características que señalamos, que tiene todos los servicios y unos enormes espacios abiertos. Lo que hay que hacer es ordenarlos.”
Y treinta años después…

Hay una crisis del arché, una crisis del origen, o mejor dicho, de las búsquedas y descubrimientos del origen. De la invención de órdenes posibles de sentido. Órdenes de la experiencia en sus múltiples manifestaciones –sensoriales, intelectuales, espirituales-. En Tlatelolco, esta crisis del arché tiene una condensación arquitectónica, una manifestación material, aplastante. Un lugar idóneo para meditar sobre los desafíos de la complicidad entre ciudad, habitación, memoria y muerte -pasión-. Aquí el concreto es espejo también de un plan de desarrollo urbano agonizante, un proyecto de ciudad sin pies ni cabeza que sobrevive en el milagro.

La ciudad es la lucha de tiempos. La sangre, la carne, la piedra, los espejismos en que los árboles y el agua se han convertido en esta postmegalópolis, absorben las resonancias que rasgan el temperamento mexicano. En la arquitectura japonesa hay un concepto que parece abrir oportunidades para contemplar esta lucha de tiempos: el ma, el intervalo resonante entre el espacio construido, las distancias sin ocupar entre las materialidades diversas que constituyen la ciudad, el vacío que todo el tiempo danza con la vida urbana. En Tlatelolco, el ma resguarda los secretos de esta lucha de tiempos entre tonos grisáceos, rojizos y ocres. Todavía lo atraviesan los pájaros, el viento que agita las hojas de fresnos, truenos y eucaliptos. No es precisamente la memoria de las piedras, sino la memoria de todo el ambiente la que aquí se hace presente. La memoria de una civilización que durante cinco siglos ha ido alterando profundamente el paisaje del Valle de México, hasta – quizás – morir de sed y de asfixia – de desmemoria.
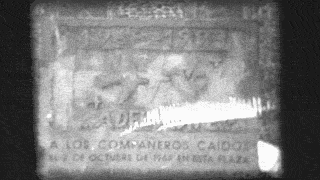
Nada fue igual en Tlatelolco después de la noche del 2 de octubre de 1968. El eco del correr de la sangre de estudiantes, de soldados, de civiles (todos inocentes y culpables a la par) marcan todavía estas tierras; chorros sangrientos que llevan corriendo por estas grietas desde siglos antes de esa matanza, antes de que se pusieran las lozas de la plaza, aunque la máscara moderna haya intentado ocultarla (sangre derramada entre hermanos, sangre derramada entre amantes, sangre derramada entre conquistadores y conquistados, opresores y oprimidos). Como dice el guión de una película que escribí junto a un hermano: aquella jornada funesta de la matanza de estudiantes, después de las 6:10 de la tarde, todo fue ruido.
Al día siguiente y durante meses, inquilinos fueron dejando sus departamentos. El olor a sangre era irreconciliable con los sueños de desarrollo de la clase media trabajadora. No sólo habían muerto estudiantes, soldados y civiles: habían muerto, también, todas las pretensiones de modernidad. Fue entonces cuando el Tlatelolco moderno, a los escasos años de su fundación, se convirtió en una ruina más sobre el sitio arqueológico.

En el documento de proyección arquitectónica, el equipo encabezado por Mario Pani establecía que según las “ideas generales que inspiran nuestro proyecto [...] y siendo indispensable construir barato y bueno, hemos previsto la necesidad de edificar en altura.” Veinte años después de inaugurado, en septiembre de 1985, cayó el Edificio Nuevo León, llevándose unos 300 cuerpos bajo los escombros. Otros edificios fueron demolidos; ¿todos? reforzados. Uno de los ajustes arquitectónicos fue la remoción de losas sobre las fachadas tan características de las fotografías del proyecto de modernización, ya para esas fechas también en ruinas. Entre quienes conocemos sólo el Tlatelolco post-terremoto y miramos las fotos de los 60, hay quienes descubrimos en esas imágenes un toque inescapable de simulación y hasta fantasía, como si esas fotos fueran más bien una proyección arquitectónica y no realmente instantáneas tomadas en sitio, como si el Tlatelolco de López Mateos hubiera sido siempre una fantasía. El 85, después del 68, fue testigo del segundo éxodo en Tlatelolco. La unidad cambió para siempre.
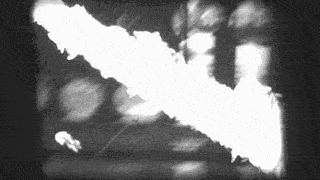
El diseño arquitectónico del conjunto urbano estuvo inspirado en los preceptos constructivos de Le Corbusier. El concepto modular era la supermanzana, una gran extensión construida donde encontramos edificaciones de usos mixtos, como habitación, servicios varios y áreas verdes. En la supermanzana “se encontrarán la escuela, el comercio, el deporte, la diversión (...) si comparamos la supermanzana con la manzana común, vemos que en ésta sólo se cumple el habitar, pues el trabajo, la diversión, el comercio, las escuelas, el deporte, etc. se hallan fuera y requieren transportes, gastos y pérdida de tiempo.” La supermanzana tenía todo lo que la familia moderna necesitaba.
El tiempo, en la vida moderna, es lo que más se busca ahorrar; más que el dinero, y la supermanzana nos daba tiempo de sobra para disfrutar en familia. Según los principios del desarrollo moderno, los espacios verdes permitirían que ese tiempo libre fuera invertido en el esparcimiento y el desarrollo familiar.
“Una superficie muy amplia del terreno”, escribieron en el proyecto original, “se destina a jardines”, así como “las zonas para los diferentes servicios: escuelas, guarderías, clínicas, centros comerciales, centros cívicos, etcétera.” Si bien el conjunto urbano es una ruina entre ruinas (ruina que convive con el tezontle tlatelolca y su perversión española, ruina de una idea de país fallida, ruina rondada por el crimen y la desolación), la zona conserva estas grandes áreas destinadas a jardines y servicios, que son imán incluso para visitantes ajenos al conjunto todas las semanas. Una premisa constructiva que a través de este proyecto comprueba el valor de los espacios comunes para el desarrollo de los habitantes de la ciudad. Un recordatorio para quienes hoy planean ciudad, que con frecuencia parecen olvidar que todos necesitamos respirar, hasta ellos.
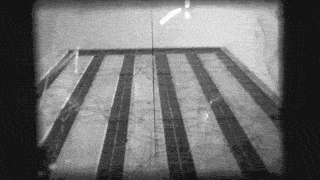
Del piso 15 de la Torre de Relaciones Exteriores, diseñada por el Arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, se observó la matanza del 2 de octubre. Hoy, en el piso 16, hay un laboratorio de iniciativas culturales perteneciente a la Universidad Nacional, donde apoyan a jóvenes artistas en el desarrollo de sus carreras profesionales. En la planta baja hay museos, una escuela de artes comunitaria en un edificio antes guardería para hijos de burócratas. La transformación del territorio continúa y, en el horizonte, el tezontle y el concreto parecen continuar hasta las faldas del Cerro del Chiquihuite.

Los espacios destinados al desarrollo de los más pequeños son esenciales para el bienestar de la juventud en las grandes ciudades, donde los peligros crecen con la explosión demográfica y la expansión de la mancha urbana. En el conjunto urbano Nonoalco-Tlatelolco, estos espacios pretendían garantizar la seguridad familiar según el sueño de modernización que el proyecto impulsaba, una seguridad amenazada por el desarrollo voraz de la capital mexicana desde la segunda mitad del siglo XX. Los espacios infantiles de Tlatelolco se hicieron muy famosos en los sesenta por sus juegos, que eran fieles al modernismo propio del diseño arquitectónico, como es el caso de las resbaladillas en forma de naves espaciales que tanto fascinaron a chicos y no tan chicos.
Un amanecer de noviembre de 2018, mes de los muertos, en las inmediaciones de una de estas áreas infantiles, a unos cuantos metros de una primaria y una preescolar, cerca el edificio Primo Verdad, apareció una maleta negra de la que se desprendía un olor a podrido. La policía respondió al llamado vecinal y encontró detrás del zipper el cuerpo sin vida de una adolescente de 14 años. La mataron a escasos metros del sitio; una mujer y un hombre, ambos en sus veintes bajos, eran los principales sospechosos. Cuando leí la noticia, vino a mí el pasaje del códice Tlatelolco en el que se contempla, en este sitio de la capital, la inminente victoria de los conquistadores: “Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos; con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados.” La angustia y la sangre permanecen, medio milenio después, como signos inexorables de estas tierras. Al cabo de un mes, días antes de la fiesta de año nuevo, apareció el cuerpo de la supuesta asesina de la adolescente en una colonia cercana a Taltelolco. Fue asesinada con un arma de fuego. Sangre por sangre, tal vez, pero sangre a final de cuentas. Agua y aire tal vez nos falten en el valle, pero al parecer nunca nos faltará la sangre.

La Iglesia de Santiago de Tlatelolco fue construida con las mismas piedras de los templos prehispánicos. Cuentan las voces de los barbados y los sin barba por igual que el pueblo sometido, por lo menos al inicio, se rehusaba a entrar al templo. Los nativos de estas tierras no entraban en la casa de Dios. Así como la Iglesia de Tlatelolco, los palacios de muchos nobles españoles y criollos fueron construidos con las mismas piedras de las construcciones prehispánicas. El centro histórico de la Ciudad de México es testigo de esta transformación de las piedras.
Toda práctica artística se inserta en este flujo de transformaciones que marca el paisaje urbano de la Ciudad de México. Los murales que han acompañado la tragicomedia moderna de Tlatelolco son así huellas de lo que llamo devenir tezontle o la transformación de las piedras (que no es otra cosa que la transformación de la memoria y del arte mismo como su hijx rebelde). Los murales de la Torre Insignia, autoría de Carlos Mérida, han perdido uno que otro panel con el tiempo, como el rostro del mexicano que también transmuta, se desgaja. Otros edificios le siguieron a estas marcas de nacimiento con los trazos de Nicanor Puente y la Red de Muralismo Comunitario en las últimas décadas del siglo XX, y de artistas más jóvenes, nacionales e internacionales, como Escif y Eva Bracamontes ya en el XXI. Las fachadas no son estáticas, la pátina del tiempo es también la pátina del arte, y en sus modificaciones la imaginación renueva sus posibilidades.
Los vitrales de Mathias Goeritz, en su azul de nostalgia y de ensueño, rompen la línea colonial de la costra del tezontle en la Iglesia de Santiago. Nos invitan, me parece, a proyectar esta evolución del espíritu creativo como una posibilidad de reinvención del mundo. Es por esta razón que Tlatelolco nos permite mirarnos al espejo y, por qué no, romperlo de una vez por todas. Con la pedacería, nos queda pegar el recuerdo de ese reflejo en desorden, es desorden tan fiel a nuestros corazones híbridos y caprichosos.
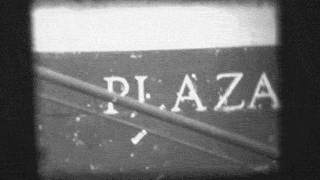
Tres culturas dicen que coexisten aquí, pero me parece que se quedan cortos. Hay tal vez un millón en una plaza. ¿Una plaza en una fecha? Seguimos respirando, si no bebiendo hoy, en estas tierras, el salobre sabor de la sangre. La diferencia es que ya no hay tanta agua como cuando el pueblo vencido bebió la sangre mezclada de sus hermanos con la de los asesinos de sus hermanos. Las aguas de este valle de lagos, hoy, en el XXI, son, a duras penas, un espejismo pétreo y ardiente. La nata mortífera se funde armoniosamente con la pátina de este gran complejo urbano, con las manchas grisáceas del concreto, con las costras del tezontle, desdibujan los límites entre el cielo y la silueta de esta gran idea de piedra y tiempo que ha sido - es - testigo de la evolución del temperamento y del paisaje mexicanos.
Disecciones sobre planos. Ensayo(s) desde Tlatelolco. nace de una invitación de Tlatelolco Central para trabajar en torno a la maqueta de la zona residencial, creada por Central de Maquetas. El ensayo se planteó como una búsqueda en torno a la materialidad de la memoria en un espacio tan complejo como es Tlatelolco, un espacio que ha cautivado mi curiosidad desde hace más de una década. Cada sección del ensayo (y sus múltiples interfaces o activaciones con el público), explora capas de Tlatelolco a partir del cruce de registros generados ex profeso en formatos múltiples, con documentos históricos y urbanísticos de la zona. Es un ejercicio sobre la relación entre arquitectura y políticas de la memoria que busca detonar la reflexión en el visitante y, más todavía, el descubrimiento de nuestro habitar la ciudad.
Loading...